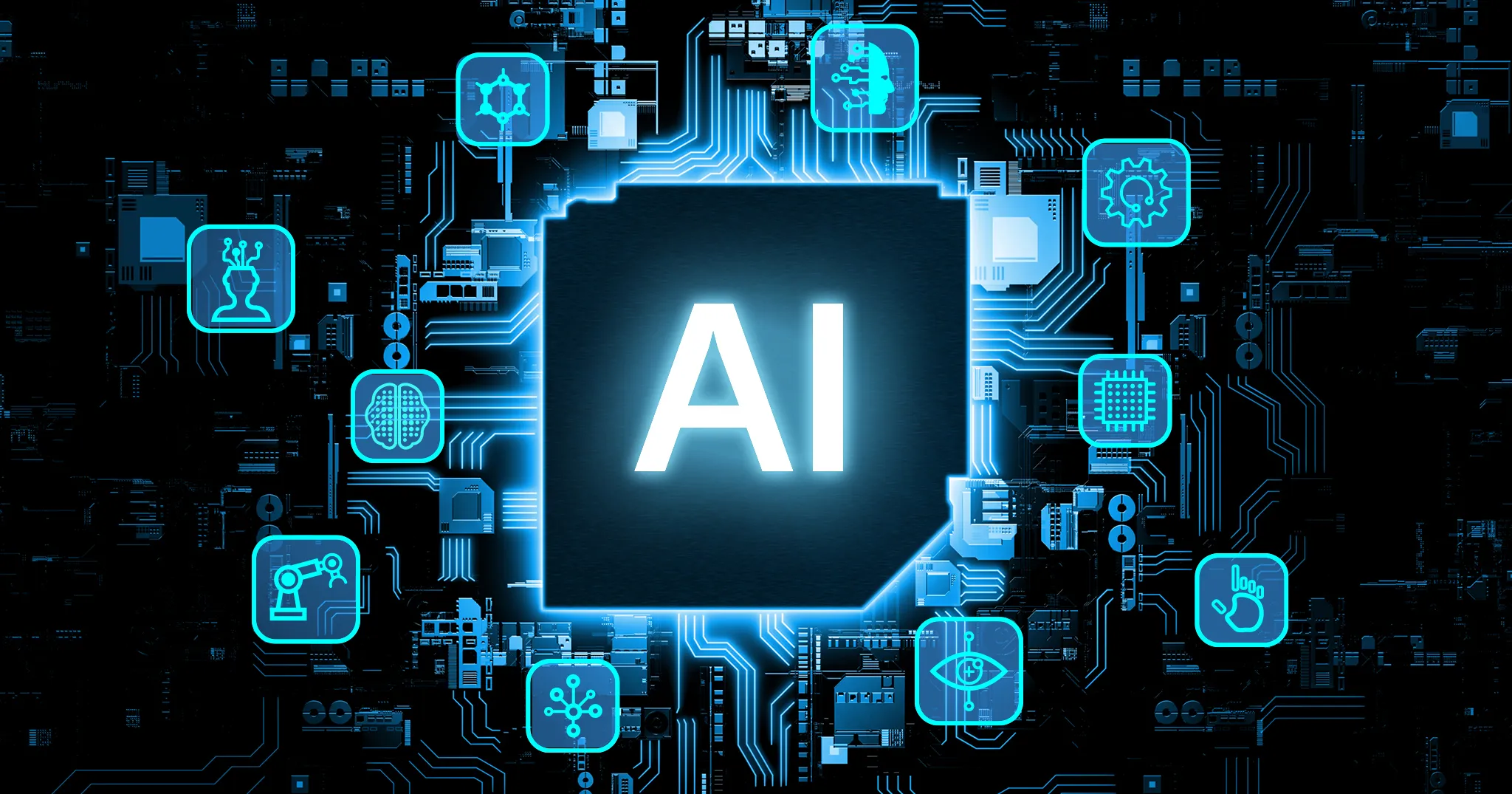La burbuja de la Inteligencia Artificial
Se proyecta que las empresas de tecnología estadounidenses gastarán sólo este año más de 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial, una cifra que no guarda demasiada relación con las ganancias que produce. Por eso, y desde hace largos meses, suena recurrentemente la misma alarma: la posibilidad de que estemos ante otra burbuja económica y, peor, la de qué sucederá cuando estalle.
En apenas unos pocos años, el asunto de la IA pasó de ser un tema de nicho con el que se coqueteaba desde la ciencia ficción y la filosofía, a los laboratorios de ciencias de la computación; de ahí, a un dudoso concepto marketinero (“¡pongámosle IA a todo !”); luego, a una ubicua presencia en cada conversación hasta el hartazgo, para finalmente alcanzar un lugar privilegiado en las discusiones sobre la economía global.
No habría industria de la tecnología sin la industria de las promesas difíciles de cumplir y la seductora futurología de los vendedores puerta a puerta que traen en sus maletines un montón de escenarios posibles aunque no plausibles en los cuales seremos más felices, tendremos más tiempo libre, lograremos nuestros objetivos y un montón de máquinas harán nuestro trabajo, nos servirán el café e incluso, ahora también, escribirán poemas, canciones y libros, para que la humanidad pueda alcanzar su postergado destino de ser reducida a una patética sombra de lo que alguna vez fue.
Aunque por el momento no contamos con convincente evidencia a favor de la mayoría de las promesas que nos han hecho, es indiscutible la nauseabunda cantidad de dinero que se invierte: las mayores empresas tecnológicas del mundo despilfarran a diario miles de millones de dólares en infraestructura, chips y centros de datos. Las comparaciones no se hacen esperar: estamos ante una revolución, equiparable a la invención de internet o el ferrocarril. O, tal vez, estemos cómodamente al interior de una burbuja especulativa donde el entusiasmo desplazó peligrosamente a la realidad.
Una burbuja, en su definición más simple, ocurre cuando el nivel de inversión en un activo se desliga persistentemente de la cantidad de ganancias que podría generar de manera plausible. Es una historia tan vieja como el capitalismo. Como documentó Charles Kindleberger en su clásica historia de las crisis financieras, el patrón se repite: un evento inesperado genera nuevas oportunidades de lucro, la codicia se desata, la inversión se exagera y, cuando el error se hace evidente, llega el pánico. Lo que distingue a la burbuja de la IA no es su existencia sino su naturaleza material: de qué están hechos los activos.
Las grandes transformaciones de infraestructura del pasado, como los ferrocarriles o la fibra óptica, también atravesaron fases de burbujas calamitosas. Se construyeron más vías de las necesarias, se tendió más cable del que se podía usar. Pero una vez que el humo de la especulación se disipó, quedó algo tangible: una red de vías de acero o tendidos de fibra óptica que, con el tiempo, se convirtieron en columnas vertebrales de la economía. La infraestructura sobrevivió a sus creadores. Con la IA, el panorama es distinto. No sin ser objeto de inagotables réplicas arrogantes en redes sociales, el inversor Paul Kedrosky tomó postura de una forma desafiante: los chips de GPU, la materia prima de esta “revolución”, son más parecidos a “las bananas que al acero”.